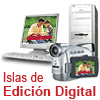|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
SOL DE NOCHE Argentina, 2002 |
|
|
|
A partir de allí, y guiada por la voz en off de un narrador–que es el periodista Eduardo Aliverti (también productor ejecutivo de la película)–, Sol de noche va intercalando los hechos históricos con los aspectos más personales de sus protagonistas. La Historia en primera persona resulta más poderosa y elocuente que la Historia en general. Por eso, en Sol de noche se decide hablar de la represión genocida de los militares argentinos desde la trágica “Noche del apagón” de Ledesma (en la que se llevaron a 400 pobladores para torturarlos), y de la vida de Luis desde el recuerdo de Olga. Cómo ella lo acompañó y apoyó durante años, cómo se quedo sin él. Cómo marcha sola cada jueves, desde hace más de veinte años, por la plaza del pueblo Libertador General San Martín, con su pañuelo blanco (el que identifica a las Madres de desaparecidos) y su pancarta. Es su forma de lucha y de recuerdo. La imagen más potente y conmovedora del film. El film está dividido en seis capítulos titulados “Olga y Luis”, “Olga y sus hijos”, “Luis”, “Golpe de Estado”, “Democracia” y “Olga sola”. En cada uno de ellos se hace hincapié en una parte de esta compleja trama en la que se mezclan la vocación de Luis Arédez por ayudar a los habitantes desprotegidos, la presión de la poderosa empresa dueña de la mitad de la ciudad para mantener su imperio feudal, y el plan de aniquilamiento de la dictadura. Pocos relatos alcanzan para sintetizar y contraponer las diferentes posturas: Olga, por supuesto, que fue partícipe de cada acto y va reconstruyendo los hechos en los que se vieron involucrados ella y su marido. Dos de los hijos del matrimonio Arédez, cuyos recuerdos aportan una gran cuota de emoción. El ex gerente de Relaciones Públicas de la azucarera Ledesma, del que basta escuchar dos o tres frases pronunciadas con orgullo o desdén, tales como “hay que saber coimear“, “yo eché a más de 10 mil hombres” o “era un mediquito zurdo”, para comprender el pensamiento siniestro de la empresa a la que representa. Y el cura del pueblo, un español con pensamientos retrógrados para el que todos eran “comunistas”, que pondera a la cárcel porque “allí a Luis le enseñaban la Biblia y el amor a la sociedad”, y que afirma sin despeinarse que “los hijos de los que iban a llorar a la iglesia desaparecían por la mala educación que les habían dado los padres”. A los testimonios y entrevistas se suman otros dos recursos propios del formato documental. Las fotos familiares, cuando media el relato y urge la necesidad de ponerle un rostro al doctor Arédez. Y las imágenes de archivo, que recuperan algunos momentos muy puntuales como el primer comunicado del dictador Jorge Rafael Videla, el 24 de marzo de 1976, o la asunción presidencial de Raúl Alfonsín, en 1983. Del pasado al presente, algunas escenas se reiteran, se completan y se van resignificando a lo largo de la película: las que ilustran los preparativos de la marcha que lidera Olga, cada aniversario del “Apagón”, y las vistas panorámicas del Ledesma, con sus incansables chimeneas de humo. La de Olga y Luis es una historia dura, pero Sol de noche está construida y narrada de tal manera que su efecto es lento, acumulativo y, por cierto, contundente al fin. La película es franca, comprometida con lo que cuenta, no escamotea la verdad pero tampoco golpea sino de manera sutil, fuerte pero nunca inesperada, efectista o con golpes bajos. Para lograrlo, Sol de noche va de lo general a lo particular: comienza adentrándose en el trabajo de los zafreros de Jujuy, describiendo, por ejemplo, el olor insoportable de la caña de azúcar de la ciudad; para terminar relatando la desaparición de Luis y la lucha, muchas veces solitaria, de Olga. Hay varios logros más en este segundo largometraje documental de Pablo Milstein y Norberto Ludin (Malajunta, 1996). La música original de Pablo Green y Julio Kladniew, que ilustra con sus melodías momentos de miedo, tensión o simplemente un hecho en particular o un lugar. Y la voz en off, cuyos textos son claros, sencillos: el escritor Marcelo Birmajer supo darles forma para que no dijeran ni una palabra de más ni de menos, y para cargarlos de sentido y emoción. Decisiones estéticas aparte, el mayor acierto de los directores es haberse acercado a esta historia –que no deja de tener vigencia con tantas heridas aún abiertas–. Habernos acercado a Olga, a su vida y a su presente, tan particular, tan ligado a su pasado y a Luis. Yvonne Yolis |