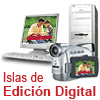|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
NUESTRA MUSICA Francia-Suiza, 2004 |
|
|
|
Escribir sobre Godard siempre produce un sentimiento de pudor, frente a uno de los pocos maestros que aún realizan grandes películas. A los 75 años, Godard continúa su trabajo de investigación sobre las posibilidades de la imagen, después de haber atravesado una carrera polifacética. Tras revolucionar el cine como protagonista de la Nouvelle Vague en los ‘60, en 1968 funda el colectivo marxista Grupo Dziga Vertov, renunciando a firmar con su nombre su obra de esos años, dedicadas a reflexionar sobre los peligros del capitalismo, entre otros temas políticos. Disuelto el grupo en 1977, comienza una etapa de investigación del video y la televisión, y una vuelta al cine en colaboración con su mujer, Anne-Marie Mieville. Lamentablemente, poco de su última producción se ha estrenado en Argentina, por lo que resulta más que bienvenido el estreno –aunque sea en DVD– de su último film presentado en los festivales de Cannes y Mar del Plata en 2005. Como Dante, Godard organiza Nuestra música en tres secciones o reinos: Infierno, Purgatorio y Paraíso. El primero es un collage conceptual a la manera de Histoire(s) Du Cinéma, donde ya había revisado la condición del cine como memoria y su relación con la Historia. Este Infierno pasa revista vertiginosamente a la presencia de la guerra y los genocidios en el cine, en un magnífico montaje de impactantes imágenes bélicas y de muertes violentas tomadas de infinidad de películas y noticieros, al ritmo ostinatto de un piano. Godard habla de la historia pero, como siempre, también habla del cine, documental y de ficción, y de lo que el cine hace con la guerra. Termina la sección con un “es increíble que alguien haya sobrevivido”. Los sobrevivientes se encuentran en una Sarajevo devastada –el Purgatorio, el tramo más largo, que guarda cierta linealidad argumental–, “el lugar donde la reconciliación es posible”. Con el pretexto de un encuentro de escritores, tienen lugar las reflexiones del director –presente en la pantalla, junto a otros intelectuales invitados– sobre la violencia, la poesía, el arte y la cultura. Con algunos personajes reales, otros fraguados, combinando lo documental con lo ficcional, Godard plantea problemas, no soluciones sobre distintos temas, siempre al borde de la incomodidad –la guerra serbio-bosnia, el conflicto palestino-israelí, los derechos de los aborígenes, la autoinmolación– y explora lo que los intelectuales pueden (o mejor: no pueden) hacer por la paz. Sobresalen, como siempre, sus meditaciones en primera persona sobre la imagen, el montaje y el plano-contraplano –que evita en todo el film– y algunas boutades: “los judíos se vuelven material de ficción; los palestinos, de documentales”. En el último reino, la ironía: un sitio paradisíaco, de paz bucólica –filmado con una fotografía prodigiosa–, custodiado por marines de Estados Unidos que controlan entradas y salidas armados hasta los dientes. O tal vez el Paraíso sea esa imagen misma, sembrada de citas literarias. Acusado tantas veces de críptico, en Nuestra música Godard nos da un lúcido y límpido ensayo que no deja de lado su carácter radical, en el que expone sus preocupaciones sobre el estado actual del mundo y sobre las posibilidades del cine y su relación con la Historia. Josefina Sartora |