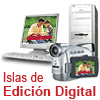|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
MANDERLAY Dinamarca-Suiza-Alemania-Francia, 2005 |
|
|
|
Como dijimos, la palabra ocupa un lugar preponderante en la estructura de Manderlay. Preponderante pero nunca honroso (esta misma semana se estrenó Pregúntale al viento, en la que las palabras sí tienen sentido, funcionalidad y belleza). Lo suyo tiene que ver con la redundancia más que con la progresión dramática o, tan siquiera, con la descripción. Todo está dicho, sobre-explicado, en Manderlay. Como el rechazo de Von Trier hacia la imagen lo lleva –reincidiendo en la ostentosa decisión tomada en ocasión de Dogville– a prescindir de escenografía y rodar todo en un estudio vacío en el que sólo vemos las marcas en el piso que señalan distintos ámbitos y estancias, los personajes hablan de más por lo que la cámara no puede mostrar, y explican todo lo que les pasa, lo que sienten, lo que hacen y, sobre todo, lo que los espectadores debemos pensar. Además, discuten y debaten de lo lindo, pues la Manderlay del título es una vieja plantación sureña liberada por la hija de un gángster de su anciana matrona, quien en las postrimerías de los años treinta todavía mantenía esclavos a su cargo. Resulta que la chica en cuestión se llama Grace (otra vez Von Trier y las “sutiles” alusiones religiosas en los nombres de sus protagonistas femeninas), es tan angelical e idealista como el cuerpo de Bryce Dallas Howard (La aldea, La dama en el agua) puede serlo y está llena de buenas intenciones, pero termina chocando contra un sistema “perverso”. Las comillas responden al hecho de que Von Trier parece condenar teóricamente la esclavitud para ratificarla en su práctica, y encima reviste su gesto con una mal entendida piedad cristiana que esconde su regodeo sádico en el sufrimiento del otro, con su oscuro resentimiento ante la posibilidad del placer sexual –siempre contaminado en su cine por el dolor–, con su ausencia de fe en el artificio cinematográfico. Porque su puesta en escena no es la del cine sino la de la oratoria. Es más, el antecedente directo de lo que hace en Manderlay son las dramatizaciones pedagógicas que ciertos grupos protestantes tienen por costumbre llevar a cabo desde hace por lo menos un siglo en sus convenciones religiosas. En ellos está la misma ausencia de decorados, una música circunstancial estándar, el vestuario como principal referencia temporal, la mímica al abrir y cerrar puertas inexistentes y la tiranía del narrador, por supuesto que mucho menos cínico y verborrágico que el danés que nos ocupa pero siempre presente. Porque lo que importa en esas representaciones es ilustrar un mensaje prefijado. Lo mismo pasa en Manderlay. Para Von Trier una imagen no vale más que mil palabras, qué va, y el cine es sólo un medio para decir su discurso inflamado, autocomplaciente y vacío. Por eso la pobreza visual, la cámara en mano con pulso febril de profeta, o esa voz en off pedante y sibilina. Von Trier sólo quiere un público a quien gritarle su dogma tan cruel como estúpido, y agradezcamos que todavía no se haya dado cuenta de que encontraría más difusión si lo hiciera desde la TV (aunque esto último evitaría que ocupe innecesariamente salas del circuito comercial que servirían, o al menos podrían llegar a servir, para estrenar películas realmente valiosas). Director de cine (aunque más parece un director de escuela), eslavo y nutrido del discurso religioso, Von Trier ocupa el último lugar en una lista de cineastas que incluye a gente tan valiosa como Dreyer y Bergman. Sólo que en tanto Dreyer es un creyente en el misterio cinematográfico y vital (razón por la que trascendió la burocracia institucional religiosa y se ocupó en su cine del milagro), y Bergman hace lo imposible por creer en su existencia (luchando contra la esfera represiva de la religión y aun cayendo a veces en el onanismo intelectual del devaneo psicoanalítico), Von Trier es un fanático religioso que sólo cree en sí mismo y se caga en la humanidad. Afirmo lo anterior porque así como Cristo dijo que quien no ama a su hermano no puede amar a Dios, podemos decir que el artista que no ama a sus criaturas de ficción mal puede amar a las de carne y hueso. En Manderlay, como en todo su cine, los personajes son mero vehículo para la representación de la comedia de su ego. Como los decorados inexistentes de sus dos últimas películas (y dicen que también el de la próxima), los personajes están pero no están, los vemos pero no los sentimos: carecen de volumen y entidad propia, son muñecos que mueven la boca para que escuchemos por ella la voz de su ventrílocuo. Y como son de madera o cartón piedra, como cualquier otro objeto de utilería, a Von Trier no le importa hacerlos sufrir, violarlos o matarlos para enseñarnos sus lecciones. Así sean viejos, adolescentes o niños, hombres o mujeres. Aunque no debemos dejar pasar el hecho de que son estas últimas sus mártires preferidas y el blanco de esa misoginia tan perversa y cobarde que lo caracteriza, y en grado extremo en Manderlay cuando el episodio que involucra a una niña enferma y una anciana desesperada por el hambre. Quien tenga cable puede ver bastante seguido una película de Von Trier llamada Las cinco obstrucciones en la que nuestro amigo le propone a un director de cine que ha sido maestro suyo la filmación de su cortometraje más importante, pero con variaciones que surgen por las obstrucciones del título, arbitrarias imposiciones suyas que se le ocurren en el momento y transforman a la película en un juego de prohibiciones que vale la pena ver por el valor del corto original y por la grandeza que despliega Jorgen Leth mientras se somete a los caprichos de su discípulo como si de un abuelo indulgente para con las travesuras de su nieto se tratara. Las cinco obstrucciones sirve para ver cuál es el juego que más le gusta a Von Trier y cómo disfruta representando el papel de represor, o censor, o inquisidor laico que se arroga vez tras vez. Pero también sirve para ver cómo puede hacer alguien para no quedar atado a ese círculo vicioso de acción y reacción violenta que este señor nos propone. Sencillamente, ignorándolo. Dejando que la voz pomposa de sus películas hable sola en ese desierto del prestigio cultural en el que la mayor parte del mundo, a Dios gracias, no pone el pie, el ojo ni la oreja. Marcos Vieytes |