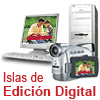|
|
||
|
HOMEPAGE |
||
| ESTRENOS | ||
| VIDEOS | ||
| ARCHIVO | ||
| MOVIOLA | ||
| FORO | ||
| CARTELERA | ||
| PRENSA | ||
| ACERCA... | ||
| LINKS | ||
|
LA DAMA
DE HONOR Francia-Alemania, 2004 |
|
|
|
A esta altura del partido, evidentemente, ya todos hemos leído más de una vez que los motivos y mecanismos hitchcockeanos son el objeto de su devoción aún desde los tiempos en que se desempeñaba como crítico cinematográfico en "Cahiers du Cinema"; que ha sido calificado con justicia de misántropo porque disfruta descubriendo los cadáveres que la burguesía guarda en sus armarios (metafórica y, como en este caso, literalmente) o en su mala conciencia; que filma como si escribiera con letra caligráfica, parejita, y un poco inexpresiva; que eso no le ha impedido concretar un par de obras mayores (puede que La ceremonia haya sido la última y también pueden estar seguros de que La dama de honor no lo es); que suele tomar como punto de partida novelas (como esta de Ruth Rendell) donde la observación psicológica de los personajes y su medio importa más que el descubrimiento de un crimen, etc., etc., etc. Y así sucede de nuevo. El argumento une a un joven soltero de clase media, hijo de una peluquera, responsable en su trabajo, y que está a punto de ascender en la escala social merced a la oferta que su jefe le hace de asociarse en el negocio, con una chica bastante particular –la dama de honor del título– que conoce en el casamiento de su hermana. Cuando digo "particular" me refiero a que le falta uno o más tornillos, vive inventado historias acerca de su pasado como actriz en películas de Woody Allen y John Malkovich o como bailarina de cabaret, y lo embarca en un amour fou apasionado que le abre un mundo de sensaciones desconocidas al atildado de Philippe. Por suerte, Chabrol se cuida de no caricaturizar el desorden que Senta instala en su vida, y entonces podemos ver las locuras que esa muchacha un poco caderona y bastante mitómana le propone como él las quiere ver –un impulso alocado de juventud que se cura con un buen matrimonio– y no como lo que son. Se imaginarán entonces que si Philippe, devotamente atento a su madre separada y al análisis de sus pretendientes, no supo ver las señales que indicaban las actividades ilegales de su hermana, menos podríamos esperar que, metido hasta las ancas como está con esta chica, se avive de la grave condición mental de su novia, incluso cuando ella le ofrece –y exige– matar para probarse el mutuo amor. Aquí la anécdota remite cristalinamente al punto de partida argumental de La soga, pero no hay pareja homosexual protagonizando una película de los '50, no hay planos secuencia virtuosos, no hay brillo y no hay Hitchcock más que como cita inconsistente. Sólo queda, entonces, la letra clara con la que Chabrol cuenta sus historias, el expresivo uso de los espacios y la luz natural, y unos pocos primeros planos de Laura Smet que parecen respirar más libertad que todo el resto de la película. Marcos Vieytes |